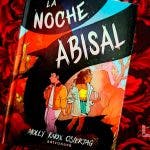El pecho de Carlota (¿o es Lady Chorima?) es como un arca que puede abrirse. Siento ansia por echar un vistazo al interior de este cofre de los tesoros. Con cuidado, como si fueran bandejas y alimentos de una nevera, saco lechugas, naranjas, pimientos de Padrón, una bandeja de costillas… Así hasta dar con el corazón, la cámara más secreta, del tamaño de un pimiento. Sin perder de vista a la dueña, por si despierta, lo levanto con las dos manos, separo las paredes y me encuentro un lazo rojo de seda. ¿Qué esconde dentro? ¿Una batería? ¿Un mapa? De repente despierto, agobiada y cubierta de sudor. Me levanto para ir al baño, me mojo las mejillas, respiro hondo y trato de borrarme el espanto de la cara. Al regresar al vagón siento un alivio inmenso de saber que todo esto no ha sido más que un sueño. De todas formas, el sentimiento de culpa me acompañará varios días. ¿Cómo se me ocurre hurgar en pecho ajeno? ¿Y si no era capaz de recolocar todo tal y como estaba?
Este sueño tan vívido y perturbador es producto del somnífero que me he tomado nada más arrancar el tren. Me había pasado la noche anterior despierta, vagando de un lado para otro, rota de cansancio. Necesitaba desconectarme de la consciencia por unas horas.
Ahora vuelve a pasar el revisor, anunciando nuevas paradas, junto con los horarios, en sueco y en inglés. En teoría este tren atravesará el país en zigzag: Estocolmo-Gotemburgo-Malmö. Hemos recibido un aviso informándonos de que el tráfico estará perturbado a causa una avería causada por una tormenta eléctrica. Se estiman retrasos de hasta dos horas. No me importa, porque no tengo mayor interés por llegar a ningún destino. El caso es que no tengo otros libros que los de Selma Lagerlöf en sueco, que hojeo durante un buen rato, sin comprender nada, hasta darme por vencida.
Estoy harta de mirar el móvil, he repasado los chats con Carlota, una y otra vez, tratando de encontrar una explicación a esta historia. No quiero pensar, no quiero recordar. Mi mente descarrila en cuanto evoco las vivencias de los últimos días. Me iba a tomar un Miolastán para regresar a la pura modorra, sin sueños ni imágenes, cuando mi vecina de asiento, una sofisticada cuadragenaria morena, de aspecto mediterráneo, se vuelve hacia mi y me dice algo. Le pido que lo repita, sacándome los auriculares.
-Hace calor, ça chauffe ici -comenta en francés.
Lleva el pelo corto y peinado hacia arriba, en forma de onda, tiene ojos oscuros, rímel y máscara en las pestañas. Viste un vestido ceñido de lino celeste, con unas sandalias del mismo color. Sobre las rodillas lleva un portafolios. Me recuerda a alguien, tal vez a una profesora que tuve hace años.
-Bochornoso -respondo.
A continuación me cuenta que hemos estado detenidas una hora larga entre Linköping y Jönköping, o algo así. Me resulta imposible retener el nombre de las estaciones. A bordo, la luz viene y va. Y desde luego, no funciona el aire acondicionado.
-Con todo, has dormido lindo.
Todo esto me lo dice tratándome de usted.
-A las seis y media tengo una mesa reservada en el vagón restaurante -añade-, voulez-vous dîner avec moi?
El francés tiene la particularidad de hacer que dos desconocidas a bordo de un tren se expresen como aristócratas del siglo XVIII.
-Avec plaisir, je vous remercie -le digo, sin dar crédito a mi buena suerte y guardándome la pastilla.
-Me llamo Mirra, Mirra Moustache, soy tunecina. Viajo a Copenhague, et vous?
Al sonreír se le forman dos hoyuelos en las mejillas.
-Yo voy hasta Malmö.
Diez mesas, cinco de cada lado, adornadas con lámparas de aire vintage, y una mesa alta, al fondo, conforman el vagón restaurante, atendido por unas camareras adorables. Nos sentamos en la primera, junto a la barra. El cuadro me recuerda el crucero en barco con Carlota del día anterior. Se me escapa un suspiro.
-Ça va? -pregunta Mirra-. ¿Hay algo que te preocupa?
Si vous saviez, pienso.
-Es el cansancio -le respondo.
Sin creérselo, Mirra me tiende la carta, que viene también en inglés. Cuando llega la camarera pide una sopa bouillabaisse y una botella de cava catalán. Yo pido lo mismo. Enseguida, Mira empieza a contarme que está haciendo un doctorado en traducción automática y que lleva seis meses viviendo entre Suecia y Dinamarca. Con afán provocador, me describe las sutilezas entre las distintas formas de denominar ciertas partes del cuerpo en lenguas romances. Además, es una especialista en el léxico amatorio de los trovadores. De este modo, el trayecto se nos pasa volando hasta Gotemburgo. Al poco, el revisor y una de las camareras se sientan en la mesa de al lado con una pizza y un par de cervezas. Nos saludamos con cordialidad, ya llevamos más de cuatro horas compartiendo viaje, nos preguntan por nuestro lugar de destino y nos advierten de que el retraso podría ser aún mayor de lo previsto.
Hace rato que empezamos a tutearnos, Madame Moustache y yo. Al terminar la cena regresamos a nuestro vagón, donde reina una atmósfera casi tropical. En una de las ocasiones en que se apagan las luces, sus dedos me dibujan una caricia eléctrica en el antebrazo. Adivino su sonrisa en la oscuridad del vagón. Le contesto con un roce de rodillas y poco después acomodo mi mandíbula sobre su clavícula. Ella se pasa el resto del viaje acariciándome la cabeza.
En las estaciones de paso, la ventana se ilumina como la escena de un teatro. Sólo se escucha el chirrido de los raíles y los anuncios de las paradas. En algún momento pasa junto a nosotras el revisor y murmura: “Lucky you”.
En lugar de las nueve treinta y cinco, llegamos a Malmö al filo de la medianoche. Sin embargo, en lugar de bajarme ahí, sigo a Mirra hasta Copenhague. Me ha invitado a su estudio en la Wilders plads, una habitación amplia y confortable con vistas al muelle. Antes de irnos a la cama, nos damos una ducha juntas. A la mañana siguiente, Mirra se queda conmigo y no acude a la universidad. Su apartamento, como su piel, tiene un ligero olor a comino y cardamomo, algo como muy exótico y familiar al mismo tiempo.
-Mirra, rezumas Mediterráneo -le digo.
-Soy una mujer ardiente.
Y tanto. No quiere salir del cuarto ni dejar la cama. De hecho, encarga la comida a domicilio, unos smørrebrød de gambas y queso a las finas hierbas.
-Ése es el embarcadero donde me gusta bañarme -le digo desde la ventana del cuarto, a las cuatro de la tarde- junto a esa goleta.
Al fondo se ven las colas enroscadas de los dragones que custodian el tejado de la Bolsa.
-Copenhague es un paraíso urbano -murmura ella.
Los muelles están a rebosar de bañistas, continuamente circulan barcos y botes por el canal. Mirra sólo se separa de mi lado para pasar revisión a su correo y a sus mensajes de audio. De repente me mira, consternada.
-Esta tarde llega mi marido. ¡Ha adelantado el viaje! De todas formas, aún tenemos dos horas por delante.
-No, yo voy a vestirme y a marcharme.
-No, por favor -me dice desesperada-. Lo que pasa es que es muy celoso. Es el jefe de departamento y mi director de tesis. Yo vengo de una familia humilde, necesito las becas para continuar estudiando en Europa… En Túnez las cosas funcionan así…
-Sospecho que no sólo en Túnez, querida -le digo abrazándola por penúltima vez.
A las siete dejo el apartamento de Mirra y me doy un paseo hasta Bernstorffsgade, cerca de la estación central. Conozco un hotel allí, el Next House, donde podría pasar la noche. No sé si quedarme o volverme en el primer tren a Suecia. O en el primer vuelo a España. Sin embargo, me da pena dejar Copenhague tan pronto, así que entro al hotel, saludo al recepcionista, que es un argentino de Córdoba y le pido una habitación.
Después de tomarme una cerveza en el vestíbulo, me voy directamente a acostarme. En contraste con los espacios compartidos, las habitaciones del Next House son como las celdas de un gran panal, al menos las de precio estándar. Básicas, pero confortables. Un baño con ducha y una cama que ocupa casi todo el espacio junto a un gran ventanal que da a la avenida. Frente a la cama, en la pared, una tele de plasma, que enciendo con el mando a distancia, voy pasando los canales hasta dar con la última peli de 007. El colmo del vacío existencial, me digo a mi misma. La peli, como era de esperar, es un bodrio trepidante que me ayuda a no pensar, dejándome llevar como por una plataforma hacia el sueño. En sueco, dormir se dice sovar. Esa noche logro sobar diez horas seguidas por primera vez en mucho tiempo. Y tengo sueños indoloros.