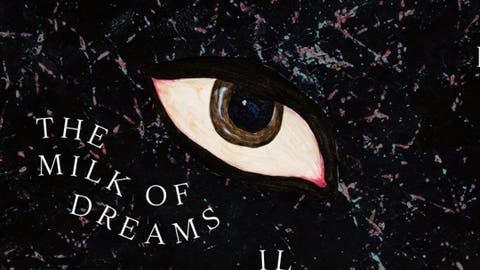-Sueño cosas extraordinarias desde que llegué Italia -se anima a contar por fin Carlota, mientras se enciende otro canuto en el balcón-. En estas dos semanas mis padres se me han aparecido varias veces en sueños. Se fueron tan jóvenes…
Busco su mano fría en la baranda y la acaricio antes de que la retire. Lástima no tener más umbra para hacerle pasar toda esa angustia que la agobia.
-La primera noche soñé que mi padre volvía a nuestra casa. En el barrio toda la gente estaba contenta de verlo con tan buen aspecto. Y ayer soñé con mi madre nonagenaria. Estaba sorda y enclenque, pero feliz de volver a verme. Nos dábamos un abrazo -añade, conmovida-. Son sueños reparadores… Este país tiene algo, no sé. Tal vez esté en mis genes. Parece que mis antepasados venían de Asinara, en Cerdeña.
No salimos del pensamiento mágico, pensaba yo, mirando las volutas de humo en torno a su nariz y boca, hipnotizada por los vaivenes del cigarrillo entre sus finos dedos.
-La culpa no me deja terminar de morir… Y encontrar descanso -susurra con la voz y los ojos encharcados-. ¿Damos un paseo? -me propone al terminarse el peta-. Por más que fumo, no me baja el sueño.
El amanecer del primero de brumario se parecía a un lienzo desgarrado por los extremos. Era como un presagio. Pasamos bajo el arco de la Torre dell’Orologio cuando estaban repicando las campanadas de las seis, replicadas en la Torre de San Marco y en el resto de campaniles de la vuelta.
-Hoy es mi cumpleaños -le digo.
Ella me miró con sorpresa y me dio un abrazo. Su pelo olía a magnolia y a polen de África.
-Llámame Bruma -añadí, haciéndome la misteriosa.
Carlota me sonrió, más tranquila.
-Tengo que buscarte un regalo. ¿Sabes bajo qué estrella has nacido?
-No tengo ni idea. Ni sé si he escogido el buen camino. Cada día tengo que replanteármelo.
La plaza de San Marcos se veía casi vacía y se había levantado una niebla ligera sobre la laguna.
-Ojalá que no tengas que lamentar nada -susurró ella mientras giramos hacia San Zaccaria.
Pese a la hora, deambulaban ya unos pocos turistas por la zona. Un Dottor Campanaccia, directamente sacado de la Comedia dell’arte, piropeaba a las Narcisinas que se hacían selfies frente al Puente de los Suspiros. Por allí estaban también Trappolino y Beltrane, desayunando en la terraza de un café.
-¿Te gustaría navegar por Venecia?
-Las góndolas -respondo- me dan mal rollo.
-Nah, yo te propongo pasear en los vaporettos, que son más populares. Voy a sacar un par de billetes para el día, ¿te apetece?
Acepté encantada, con tal de que ella se sintiese mejor, la habría seguido a cualquier parte. O eso creía. Esperamos unos minutos en la fermatta hasta que se acercó el primer barco. Atracó y el auxiliar de a bordo echó el lazo para pegarse bien a la puerta de embarque. Entonces deslizó la compuerta y nos mandó subir. Los pocos pasajeros iban sentados en la bodega. Carlota y yo nos subimos las solapas de nuestros anoraks y nos dejamos llevar a un espectáculo total en la cubierta.
Avanzamos hasta el barrio del Arsenal y luego viramos hacia la Fondamenta Nove, donde se subió un grupito de turistas británicas. Eran chicas de entre diecinueve y veintiséis años. Venían de alguna fiesta, afónicas, con los moños y el maquillaje algo deshechos. Entre las embarcaciones que se movían por la rada, pasó una lancha cargada con un ataúd. A bordo, tras el conductor, un par de coronas y unos ancianos trajeados. En mitad de la alegría, me conmovió aquel cortejo mortuorio. Sin poder evitarlo, empecé a pensar otra vez en los vivos y en los difuntos. La isla de San Michele, la ciudad de los muertos, con sus cipreses y el atrio de la iglesia inundado por las ondas, parecía una estampa. Frente a ella vi a Dante y a Virgilio, o eso me parecieron.
Lo nuestro no es más que un breve paseo por este mundo, pensé sacándome el móvil para tirar un par de fotos. Envuelto en neblina, un disco rojo anaranjado, digno de Creta o de Egipto, empezaba a alzarse. La luz era un prodigio y el pulso se me aceleraba ante tanta belleza. Le hice un par de fotos a Carlota, que disfrutaba de la travesía tanto como yo, hasta que de repente, tuvo ese gesto inesperado, perverso. En un arranque de locura, me sacó el móvil de las manos y lo lanzó a la laguna.
¡No me lo podía creer!
-¿¿Qué has hecho??
-Liberarte… -responde tranquilamente.
¡Carlota me había dejado incomunicada!
El ruido del motor no ocultó mis gritos.
-¿Liberarme de qué? ¡Eres una delincuente! ¿Qué voy a hacer ahora?
-Regresar al mundo real.
Pataleé, la insulté y la zarandeé, pidiéndole explicaciones, con ganas de tirarla también por la borda. Las inglesas alucinarían con nosotras. Carlota permanecía callada, rígida, mirándome indiferente. El capitán y el auxiliar me invitaron a calmarme o a bajar en la siguiente parada. Nos retiramos a la popa y nos quedamos sentadas en silencio, sin hablarnos. Enfurecida e impaciente yo, mientras que ella miraba para otro lado. En cuanto abrió la boca, le espeté:
- ¡Estás endemoniada!
¿Endemoniada yo? Pero ¿tú te has visto en este momento?
¿Era éste, tu regalo?
<
p>-En cuanto se te pase la rabieta, hablamos.
La mandé a la mierda. En mi desesperación, yo trataba de ordenar mis pensamientos:
“¿Cómo voy a hacer?
¡He perdido todas mis notas y mensajes de whatsapp!
Sin el navegador de Google, voy a necesitar un mapa.
No podré comunicarme con Mirra ni con Lady Chorima, ¡se van a preocupar!
¡No voy a recibir saludos de cumpleaños!
Tengo que volver al hotel cuanto antes. De todas formas, Mirra estará en la universidad, no vuelve hasta la noche. ¡Contando con que no se lie!
¡El pasaporte Covid! Suerte que ya no lo piden… Creo.
¡Mis contraseñas! Una veintena, anotadas en una libreta que dejé en España. El móvil las recordaba, ¡no sé cómo voy a recuperarlas!
¿Cómo voy a hacer para pagar el alquiler? ¡Ciao, bizum y transferencias!”
Trataba de calmarme pensando que, por lo menos, tenía conmigo mi documentación y tarjeta de crédito.
“¡Hostia, el billete de avión!
¡Necesito un ordenador! ¡Un cibercafé! ¿Dónde encontrarlo?
¡Mierda! ¡Qué desastre!”, concluyo aún más desesperada.
Llegamos a la isla de Murano. El auxiliar vino y nos invitó a bajarnos. Le respondí que necesitaba volver a Venecia. No me lo permitió. Cabizbajas, lo seguimos hasta la cubierta y bajamos al embarcadero. “Qué vergüenza, vaya espectáculo”, pensé mientras se alejaban. Después me volví hacia Carlota, que me miraba con cara de no haber roto un plato. ¡Qué ganas de mandarla al infierno!